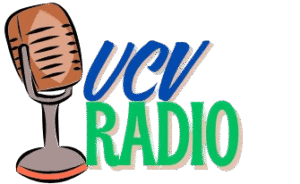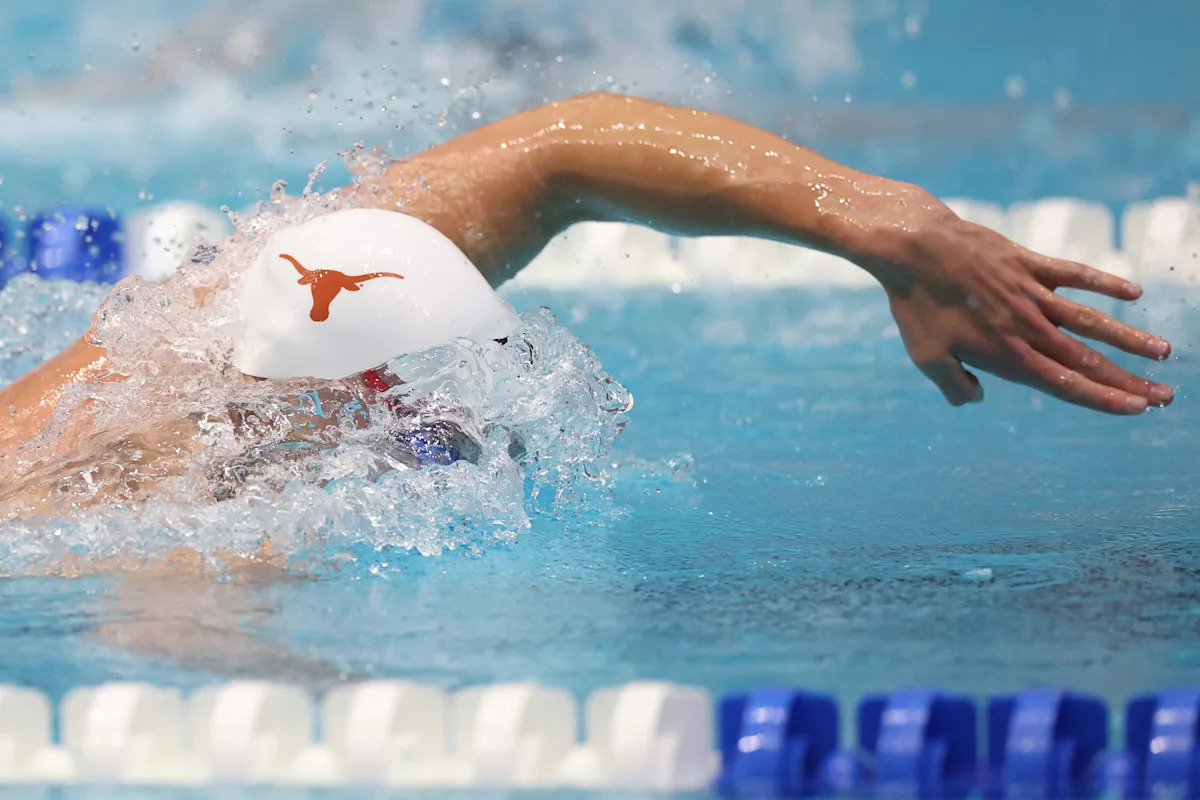Uno de los temas de campaña más poéticos de Mamdani es la “excelencia pública”: la idea de que los socialistas no deben ceder en cuestiones de calidad de vida. En los últimos meses, Mamdani ha tratado de replantear sus sospechas sobre la policía como una cuestión de recursos humanos, un obstáculo para la excelencia: a los agentes de policía de base se les pide regularmente que manejen situaciones angustiosas que quedan fuera de su alcance, como tratar con personas sin hogar y con enfermedades mentales. Espera liberarlos de estas tareas creando un Ministerio de Seguridad Comunitaria, aunque, según él mismo admite, ciertos detalles “aún están por determinar”. A instancias de un Veces Entrevistador, en septiembre, Mamdani medio se disculpó por sus viejos tweets sobre la policía de Nueva York, pero rechaza la idea de que sus puntos de vista hayan evolucionado. “Los principios siguen siendo los mismos”, me dijo. “También hay lecciones que se aprenden en el camino”.
Muchos de los críticos de Mamdani se preguntan si alguien de su edad y experiencia será capaz de dirigir la ciudad más grande del país. Nueva York tiene un presupuesto de ciento dieciséis mil millones de dólares, trescientos mil empleados y un departamento de policía mayor que el ejército belga. Durante más de un siglo, la gente se ha preguntado si la ciudad es ingobernable; Con la excepción de Fiorello La Guardia, que se benefició del dinero del New Deal, todos los líderes idealistas que fueron elegidos alcaldes abandonaron el Ayuntamiento de una forma u otra. “El buen alcalde resulta ser débil o estúpido o ‘no tan bueno’… o la gente se disgusta”, escribió el periodista Lincoln Steffens en 1903. Un veterano del Ayuntamiento me dijo recientemente: “Constantemente tomas malas decisiones que sabes que son malas decisiones. Se te presentan dos malas opciones y tienes que elegir una, y ese es tu día”.
Si Mamdani es elegido, es muy posible que la policía de Nueva York continúe barriendo campamentos de personas sin hogar y desalojando por la fuerza a los manifestantes que bloquean puentes o carreteras; todavía no ha descartado estas cosas. (“Su administración no buscará criminalizar las protestas pacíficas o la pobreza”, dijo un asistente de Mamdani). En un reciente foro sobre seguridad pública patrocinado por la revista política ciudad vital, Se le preguntó sobre la detención involuntaria de personas con enfermedades mentales por parte de la policía. “Es un último recurso”, dijo Mamdani. “Es algo que… si nada más puede funcionar, entonces está ahí”.
Mamdani nació en Kampala, Uganda, en 1991. Ese fue el mismo año en que su madre, la cineasta Mira Nair, estrenó “Mississippi Masala”, sobre un romance entre una valiente exiliada india ugandesa (Sarita Choudhury) y un limpiador de alfombras negro (Denzel Washington) en un pequeño pueblo de Mississippi. Mientras buscaba un lugar para dramatizar la infancia de su protagonista en Uganda, Nair encontró una espaciosa propiedad en la cima de una colina en Kampala, con vistas al lago Victoria. La casa apareció en la película y Nair y su marido, Mahmood Mamdani, la compraron. Zohran pasó sus primeros cinco años allí, jugando en los exuberantes jardines bajo los jacarandás. En un perfil de Nair de 2002, John Lahr escribió que el “hijo hablador y de ojos saltones” del director era conocido por “docenas de monedas, incluidas Z, Zoru, Fadoose y Nonstop Mamdani”. (El personal de Mamdani todavía lo llama Z hoy en día, aunque recientemente algunos han comenzado, como un guiño, a llamarlo Monsieur.)
Nair conoció a Mahmood mientras investigaba “Mississippi Masala”. Hija de un severo funcionario indio, estudió en Harvard y, cuando tenía treinta años, había llamado la atención por películas que examinaban la vida al margen de la sociedad india: entre bailarines de cabaret, niños de la calle y emigrantes visitantes. Mahmood nació en Bombay en 1946 y creció en Uganda, miembro de la diáspora india que surgió en África Oriental durante el período colonial británico. En 1962, el año en que Uganda se independizó, Mahmood recibió una de las veintitrés becas para Estados Unidos ofrecidas a los estudiantes más brillantes del nuevo país. (El padre de Barack Obama había venido a estudiar a Estados Unidos tres años antes en un programa similar para estudiantes kenianos). Regresó a casa después de estudiar en el extranjero y, como el protagonista Nair imaginó más tarde para “Mississippi Masala”, fue exiliado durante la expulsión de unos sesenta mil asiáticos del país por parte de Idi Amin en 1972. El evento se convirtió en el punto central de los escritos de Mahmood sobre los dolores de la descolonización; para Nair, se convirtió en el telón de fondo de una historia de amor. “Es una especie de zurdo”, le dijo Nair a su colaborador, Sooni Taraporevala, el día que planeaban reunirse con Mahmood para una entrevista.
En 1996, Mahmood publicó su innovador trabajo, “Ciudadano y sujeto: el África contemporánea y el legado del colonialismo tardío”, que describía la persistencia de las estructuras coloniales en las naciones africanas independientes. Se lo dedicó a Nair y a Zohran, quien, escribió, “nos lleva cada día por el camino del descubrimiento de la vida”. Tres años después de la publicación del libro, Columbia le ofreció a Mahmood una cátedra titular. La familia se mudó a Nueva York, a un apartamento universitario en Morningside Heights, donde a menudo invitaban a cenar a Edward, Mariam Said, Rashid y Mona Khalidi. “Para Zohran, eran ‘tíos’ y ‘tías'”, me dijo Mahmood en un correo electrónico.
En el otoño de 1999, los padres de Mamdani lo inscribieron en la Escuela para Niños Bank Street, una escuela privada. El primer año se sintió excluido: “le decían constantemente que hablaba muy bien inglés”, recuerda Mamdani. Pero finalmente se instaló en una infancia típica del Upper West Side: Absolute Bagels, fútbol en Riverside Park, escuchando a Jay-Z y Eiffel 65 en su Walkman camino a la escuela. En 2004, Mahmood se tomó un año sabático y la familia regresó a Kampala por un año. Un día, Mahmood fue a la escuela de Zohran para ver cómo se estaba adaptando su hijo. “Está bien, excepto que no siempre lo entiendo”, le dijo la maestra de Zohran. Por orden del director, el maestro pidió a todos los estudiantes indios que levantaran la mano. Zohran había conservado el suyo y, cuando lo empujaron, protestó: “¡No soy indio! ¡Soy ugandés!”.
Mahmood Mamdani, Mira Nair y Zohran en Kampala, Uganda, en 1991.Fotografía cortesía de Mira Nair.
Un sábado por la mañana de este verano, me encontré con Mamdani afuera de la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx, su alma mater, para caminar con uno de sus ex profesores favoritos, Marc Kagan, quien resulta ser hermano de la jueza de la Corte Suprema Elena Kagan. Kagan, autor de “Take Back the Power”, un relato de sus años como organizador radical en el sindicato de transporte de la ciudad, enseñó estudios sociales en Bronx Science durante diez años. Inspiró una ferviente admiración entre sus estudiantes, algunos de los cuales (incluido Mamdani) se autodenominaban kaganitas. En sus conferencias, Kagan explicó cómo la raza, el género y la clase dieron forma a los acontecimientos mundiales. “Nos hemos alejado de la teoría histórica de los grandes hombres”, dijo Kagan, un hombre de unos sesenta años con gafas y barba gris, mientras caminábamos por el patio debajo de la escuela. Mamdani me llamó la atención y me atacó. “Sólo hay uno”, dijo, señalando a Kagan.